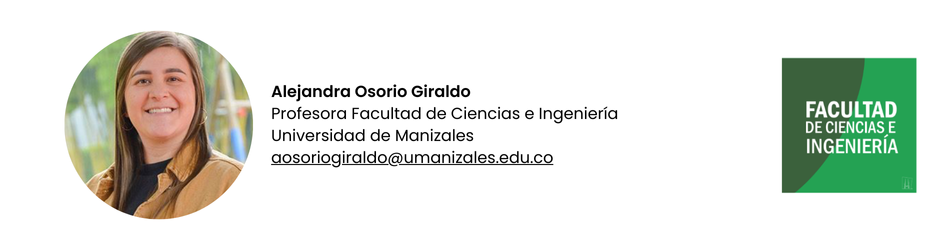Hace unas semanas el Banco Mundial (2024) publicó su informe Trayectorias: prosperidad y reducción de la pobreza en el territorio colombiano, donde se evidencia la dinámica de evolución de la pobreza en Colombia, resaltando las desigualdades territoriales asociadas a una desigualdad más profunda de brechas en la población desde sus activos sociales (educación, salud, tierra, vivienda, conectividad, servicios financieros, entre otros).
Si bien la pobreza en Colombia ha disminuido significativamente, comparando con tasas cercanas al 50% a principios del 2000, es una realidad que esta cifra es resistente en ciertos grupos vulnerables (poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y víctimas del conflicto) y regiones (Chocó, La Guajira, Vaupés).
Entre muchos datos, hay algunos fenómenos que destacan para entendernos en nuestra complejidad de país:
· El 70% de la población pobre se concentra en las zonas urbanas.
· En cuestiones de mortalidad, en muchos casos, más del 90% de las muertes infantiles son evitables, producto de una debilidad de la institucionalidad estatal, que ubica a Colombia entre los países con mayor nivel de mortalidad evitable en América Latina.
· La desigual distribución en propiedad de la tierra sigue siendo una realidad estructural.
· La deforestación representa el principal reto de una apuesta por el desarrollo sostenible, en una relación virtuosa de medio ambiente, sociedad y territorio.
· Aproximadamente el 10% de la población se ubica geográficamente en municipios alejados de la dinámica de los centros económicos.
· En varios territorios la conectividad o el acceso a internet no supera el 30% de la población.
· El desplazamiento forzado de población por el conflicto armado se ha convertido en un “paisaje natural” del fenómeno migratorio, ubicando a Colombia entre los cinco países con mayor volumen de este tipo de migración interna.
· La brecha de pobreza interna entre regiones en Colombia es la mayor entre los países de la OCDE.
· Existe una correlación entre la calidad del empleo medido por la informalidad y pobreza.
· Donde aumenta el acceso a servicios sociales y ha mejorado el desempeño fiscal es más rápida la reducción de la pobreza.
· En algunos municipios, el 100% de los niños de 10 años no pueden leer y comprender un texto simple, especialmente en colegios públicos.
· Las regiones más pobres del país tienen los menores índices de envejecimiento, ósea, la mayor concentración de población joven.
· La reducción de la pobreza es más lenta en los municipios más pobres.
· Los territorios con mayor densidad poblacional precolonial (1.500) son los de mayor ingreso económico actualmente.
· La población pobre, rural, indígena, masculina e inmigrante tienen menor acceso a atención médica por prevención.
· Se evidencia un vínculo entre presencia de grupos armados ilegales y menores resultados de aprendizaje y rendimiento en lectura y matemáticas, además de un mayor analfabetismo.
· El 99% del tejido empresarial en el país está conformado por micronegocios, donde la mitad surgieron por necesidad, y de esos, la mitad proceden de hogares pobres; el 37% de los micronegocios tienen una mujer como propietaria.
· En las pequeñas empresas la productividad laboral es menor en los lugares más pobres.
Si bien esta heterogeneidad de la desigualdad social no es un caso exclusivo de Colombia - lo que no significa que debamos normalizarlo-, el tema del informe que llamó más mi atención fueron las conclusiones alrededor de la baja movilidad social, es decir, que en Colombia el lugar de nacimiento y el nivel educativo de los padres determinan en buena parte las oportunidades de vida de las generaciones siguientes, y el país tiene una de las movilidades relativas desde la educación más bajas en el mundo. El informe afirma que:
“El 30% de los ingresos laborales y el 24% de la desigualdad en los ingresos de los hogares, utilizando la desviación logarítmica media como medida de desigualdad, y más del 44% de la desigualdad de ingresos medida por el Gini, están determinados por circunstancias al nacer, como el origen socioeconómico de los padres, el sexo, la etnia y el lugar de nacimiento. En la misma línea, la movilidad educativa también es limitada, es decir, existe una estrecha relación entre la posición educativa de un individuo en la sociedad y la de sus padres. Aunque la movilidad es globalmente baja en Colombia, lo es aún más en algunas zonas del país. Las posibilidades de alcanzar una educación superior a la de los padres varían según las regiones; un niño con padres de bajo nivel educativo que vive en Guainía o Vaupés tiene una probabilidad del 24% de completar la educación secundaria, mientras que para un niño que vive en Bogotá es del 65%” (p. 14).
El fondo teórico del informe está basado en la acumulación de activos de las personas para la conformación de un capital acumulado (capital financiero, social, humano, físico, natural) en la trayectoria de vida, que permita el aprovechamiento y uso de esos capitales para generar retornos que se conviertan en mecanismos de expansión de libertades y capacidad de superación de estados de privación de bienestar y generación de ingresos.
Los resultados de la baja movilidad educativa son un “balde de agua fría” para todo el sector de educación en general, sus profesores y administrativos, sindicatos, instituciones y organizaciones que trabajan en la promoción de la educación en todos los municipios de Colombia. Si bien las estadísticas oficiales confirman que el avance en educación de la población, de básica, media a superior, y de pregrado a posgrado, muestra mayores probabilidades de ocupación y participación laboral, así como de formalidad e ingresos, también está el hecho del enorme embudo del proceso, en el que entran muchos y terminan pocos, y los indicios de que los retornos económicos de la educación han estado reduciéndose con el tiempo.
En ese sentido, los resultados del informe son un llamado de urgencia al sector público para repensar sus políticas sociales desde lógicas de eficiencias, indicadores de evaluación de impacto, focalización de los recursos, proyectos diferenciados por grupos de población y territorios, articulación sectorial y multinivel en el Gobierno (nacional, departamental y municipal) y mayor autonomía y descentralización territorial.
Además, invitan a revisar nuestros modelos de formación, pedagogía y aprendizaje, desde lo individual a lo colectivo, en un contexto de enormes cambios hacia el futuro, asociado a fuertes vientos que vienen de la transición demográfica, la transformación digital y la rápida irrupción de las tecnologías, la fluctuante demanda de necesidades, habilidades, conocimientos y destrezas para el mercado de trabajo, la desactualización permanente de los programas académicos, planes de estudios y currículos y su resistencia administrativa interna al cambio, y esos nuevos patrones culturales de interés, preferencias y expectativas de las nuevas generaciones, son un punto fuerte de inflexión para todo el sector de educación en Colombia, tanto del sector público como del privado.
*Las opiniones expresadas en este espacio no comprometen el pensamiento institucional.
Informe disponible en https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/publication/informe-trayectorias-prosperidad-y-reducci-n-de-la-pobreza-en-el-territorio-colombiano